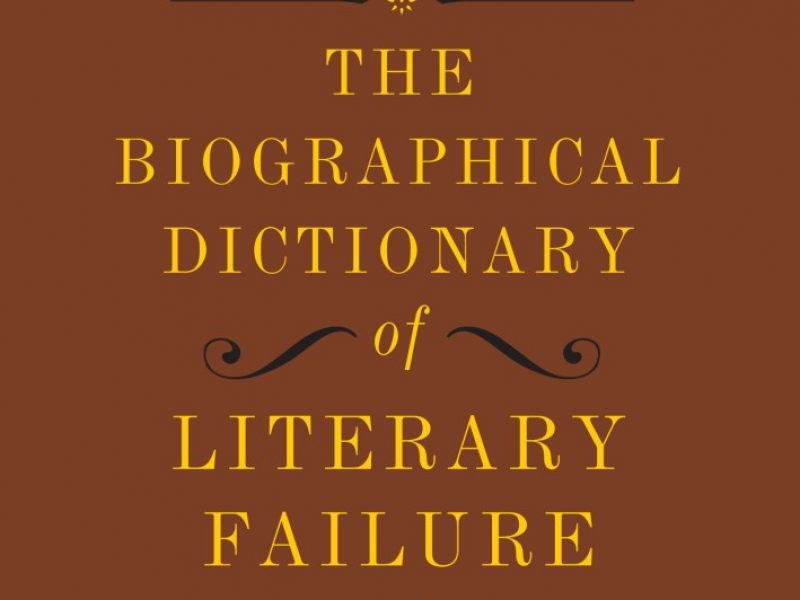«Ni siquiera sabemos cómo fracasar apropiadamente», dice Francisco Serratos, que, en un texto muy divertido para la revista Crítica, escribe sobre el fracaso literario a partir de un libro de biografías: The Biographical Dictionary of Literary Failure, de C.D. Rose. Pero, si el texto insta a seguir siempre escribiendo e intentando, nosotros les recordamos que hasta el 29/11 sigue abierto el Premio La Bestia Equilátera de Novela, y que por acá pueden cargar sus obras.
…
Vivimos tiempos, en palabras de Baudrillard, precoces. Tiempos donde lo inmediato supera lo transcendente. Sobre todo cuando hablamos de literatura: ¿qué significa ser un escritor influyente hoy en día? ¿salir en las portadas de revistas extranjeras o de chismes de la farándula? ¿tener más de ocho mil seguidores en Twitter? ¿publicar en los suplementos culturales sabatinos o dominicales? ¿agotar los mil ejemplares tirados de una edición financiada y publicada por una editorial estatal? Si contestaron a estas preguntas con un sí, están en lo cierto. Lejos estamos de las ansias de perennidad que cantaban los poetas antiguos. La inmortalidad está pasada de moda: lo de hoy son los premios, las entrevistas, las presentaciones de libros, los fans o seguidores—sustitutos de los lectores—, las publicaciones periódicas, todo lo que implique una presencia inmediata durante la vida del escritor. La barthesiana muerte del autor ha caducado; el escritor ha revivido y su personalidad es un tomo más de su obra. Incluso la idea del fracaso literario ha mutado en una extraña perversión porque ya no tiene que ver con la mediocridad o el romántico olvido—¡cuántos malos autores tienen columnas!—, sino que ahora radica en la nula presencia mediática. Ni siquiera sabemos cómo fracasar apropiadamente.
Este es el tema de uno de los libros más hilarantes que he leído: The Biographical Dictionary of Literary Failure, publicado recientemente por Melville House. C. D. Rose es alguien a quien no puede tomársele en serio porque ni siquiera se nombra autor sino simplemente editor del libro. A Rose le gusta tomarle el pelo a la gente: se graduó del doctorado en letras con una tesis sobre escritores fracasados y el diccionario de fracasos literarios es producto de sus exhaustivas investigaciones. En un ensayo sobre Pavese, Sontag dice que el escritor moderno suplantó al mártir del cristianismo porque ahora él es la víctima de la sociedad: incomprendido, vituperado, censurado, marginado, profeta rechazado y todos los títulos nobiliarios del sufrimiento le son endilgados. Pareciera que no podemos pensar en su persona seriamente como la de, digamos, alguien normal, sino sólo como la del genio torturado. Rose toma como pretexto este mito del mártir para narrar, recordando Vidas imaginarias de Schwob, la biografía ficticia de escritores que por burlas —diría carcajadas— del destino nunca alcanzaron el éxito literario y ensanchan los huecos de la historia literaria.
Rose lleva al extremo los mitos del escritor moderno: desde la obra perdida por azares o descuidos a la quema de manuscritos por encargo; de la censura oficial a la desaparición de la obra; delwriter’s block a la obsesión por crear una obra perfecta; del minimalismo extremo al maximalismo extremo que, a final de cuentas, devienen en la incapacidad para escribir; de los manuscritos olvidados en vagones del tren a la manía de ocultar todo lo que se escribe por miedo al plagio. Cada autor catalogado en el diccionario está ubicado en un espacio y tiempo históricos donde a veces convive con otros escritores que sí existieron. Otras veces, siguiendo a Borges —a quien Rose cita constantemente—, se conocen entre ellos y se comunican en su propio universo. Al describir la personalidad de cada autor, Rose también recurre irónicamente a varios lugares comunes, como el escritor que por fumar demasiada marihuana nunca termina de escribir su meisterwerk; o la escritora hipocondriaca que detalla en un diario sus malestares imaginarios y, al punto de la muerte, se da cuenta de que cuando deja de escribir sus malestares estos desaparecen; o uno clásico: el escritor que quiere suicidarse porque sabe que sólo así llamará la atención sobre su obra y pasará a la historia como un maldito.
Uno de mis biografías favoritas es la de Ernst Bellmer, donde Rose claramente se mofa de los escritores que profesan la literatura religiosamente o la toman como un trabajo tiránico y dicen vivir y alimentarse de ella. Bellmer fue un joven vienés de finales del siglo XIX que creció en el hostal que su padre administraba. Ahí se inició en la lectura de las revistas y libros olvidados por los huéspedes que más tarde lo animaron para seguir una carrera de escritor. Su fracaso no tiene que ver, sin embargo, con el rechazo editorial sino con una extraña patología digna del psicoanálisis de la época: Bellmer era bibliófago. Pero, se equivocan si piensan que Bellmer, en sentido figurado, era un coleccionista o voraz lector de libros, porque Bellmer era literalmente un comedor de libros. Tenía la manía de comerse todo lo que escribía sin ningún control. Se dice que escribió obras maestras que no le envidian nada a los grandes novelistas del realismo, pero ninguna sobrevivió a su apetito. Enfermo de graves problemas digestivos, su padre lo envío al consultorio del psicoanalista Wilhelm Fleiss, quien no tuvo interés en el novelista y le pasó el caso a un joven llamado Sigmund Freud. Freud, dice Rose, escribió sobre Bellmer un ensayo titulado “El comedor de libros” y lo incluyó en sus Tres ensayos sobre una teoría de la sexualidad, pero desgraciadamente el editor lo eliminó del tomo por falta de “veracidad”. Bellmer murió a la edad de 75 años intoxicado por un exceso de tinta. Ninguna de sus páginas sobrevivió a su estómago.
Otra biografía fascinante es la de Casimir Adamovitz-Krostowicki, un joven polaco que debió interrumpir su vida bohemia parisina y sus ambiciones literarias para partir al campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. En la misma línea de los grandes vanguardistas como Pound, Apollinaire y Eliot, Casimir escribió L’hommeavec les mainsfleuries, una obra que según Rose “opacaba En busca del tiempo perdido, hacía ver a El hombre sin atributos igual de aburrida que su título, empequeñecía el Ulises en sus logros y alcances, y hacía de Al faro una obra pequeña y parroquial”. Antes de partir, Casimir pidió a su amigo Levallois quemar el manuscrito si acaso él no volvía de la guerra. Lamentablemente, Levallois no era tan visionario como el amigo de Kafka, Max Brod, y al ver que su amigo tardaba en su regreso, siguió al pie de la letra las instrucciones y echó a una hoguera las páginas de L’hommeavec les mainsfleuries sin saber que esa misma semana Casimir había vuelto a París, pero en el camino a casa de Levallois un caballo asustado por fuegos artificiales lo atropelló y lo mató.
En The Biographical Dictionary of Literary Failure la personalidad del escritor no es tratada con la solemnidad de una biografía: sus gestos, más queextravagancias, son patologías, y sus manías y ambiciones resultan peripatéticas. Rose logra fragmentos de gran astucia y humor que en la pluma de cualquier alma romántica hubieran resultado predecibles. Compárese, por ejemplo, la ambición monetaria de cualquier becario hoy en día con Aston Brock, un viejo autor cuyas necesidades económicas los orillaron a idear una solución para ganar tanto dinero con su novela como un pintor con una pintura. Brock decidió imprimiruna edición limitada de su obra, tan limitada que se reducía a un solo ejemplar. Contrató a un ilustrador y a un editor para que trabajaran en un tiraje de Christ versus Warhol y luego, a través de conexiones, la colocó en una subasta para que se vendiera al lado de piezas de Picasso o van Gogh. Obviamente, sólo hubo una oferta, mas el comprador sólo estaba interesado en la versión e-book, por lo que Brockla rechazó tajante y ofendidamente.
¿Y qué hay de los escritores que pasan horas quemándose las pestañas frente a la pantalla o la hoja en blanco en busca de la palabra precisa? Es el triste caso de Marta Kupka, quien a corta edad recibió el apoyo de sus padres para cultivar su talento literario y en una memorable Navidad le regalaron una máquina de escribir. El regalo le pareció tan especial a Marta que pasó mucho tiempo contemplándolo y decidió no escribir hasta que encontrara las palabras perfectas, dignas de tan precioso regalo. Así pasaron los años, hasta que Marta cumplió ochenta y en una Navidad se animó a abrir el regalo y comenzó a presionar las teclas, un tanto oxidadas. Escribió sin parar durante tres semanas, poseída por la premura de los años perdidos. Sin embargo, un poco ciega, Marta no notó que la tinta de la máquina se había secado y que las páginas salían blancas del rodillo. Su obra nunca nadie podrá leerla por esa razón.
El Diccionario surgió, curiosamente, del rechazo,que Rose supo aprovechar, de dos novelas: abrió un blog donde publicó semanalmenteuna biografía, y al cumplirse un año las borró. Justo antes de hacerlo, los editores de Melville House lo contactaron para publicarlas como libro, a lo que él, incrédulo, se negó al principio. De esta anécdota creo que los que se llaman escritores podrían aprender una buena lección: en lugar de martirizarse y encarnar los lugares comunes con los que la cultura los concibe,en lugar de quejarse por la falta de reconocimiento inmediato, o de denunciar las venias e injusticias del Estado, en lugar de quejarse de las corruptelas de los jurados de premios, deberían intentar seguir escribiendo y, más importante aún, intentar fracasar mejor. Tal vez su fracaso sea su boleto a la inmortalidad.